Inicio:Antigua Editorial Garnier |
Fin:Antiguo Hotel Flatters |
«Vivir en París para mí era darme cuenta de lo que podía ser un español ante el mundo europeo»
Tras el País Vasco y Madrid, París es la tercera referencia geográfica y literaria más significativa en la vida y la obra de Pío Baroja (1872-1956). No menos de veinte veces a lo largo de su vida visitó la capital francesa y casi otras tantas de sus novelas están ambientadas total o parcialmente en esa ciudad.
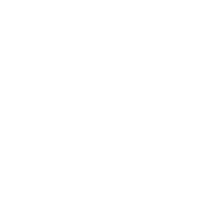
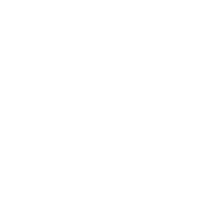
La primera vez que Baroja estuvo en París fue en 1899. Allí coincidió, entre otros, con los hermanos Machado, con Rubén Darío y con el guatemalteco (entonces en la cumbre de su fama) Enrique Gómez Carrillo. «No sabía bien a qué iba, únicamente a probar fortuna», declara él mismo en sus memorias. No lo pasó bien y a los tres meses regresó a Madrid gracias a la ayuda económica del Consulado de España, que le pagó el importe del billete de vuelta. Su espíritu inquieto le llevó un día a asistir a un mitin ácrata en el Faubourg Saint-Antoine. Así lo cuenta:
Era de noche. Estaban los alrededores llenos de gendarmes, de ciclistas y soldados de línea, como si fueran a dar una batalla. Había que entrar por un largo pasillo. Entonces oí por primera vez La Internacional. Tanto la letra como la música de ese himno, para su objeto, están muy bien. La letra me pareció violenta y amenazadora. A la salida, al pasar por el callejón largo y estrecho que comunicaba con la calle, nos zurraron la badana. Los puños de los gendarmes maniobraban sobre las pobres cabezas ácratas de poco seso, no como una mano de persona, sino como mano de almirez. Yo escapé aquella noche con un puñetazo en el hombro, que me dolió tres días. Justo castigo a la curiosidad.
Visitar el Colegio de España en la Cité Universitaire. En este lugar pasó Pío Baroja casi tres años, entre 1936 y 1939, mientras España se desangraba en la Guerra Civil. Allí tuvo una habitación y compartió salas comunes con Américo Castro, Blas Cabrera, Severo Ochoa y Xavier Zubiri, entre otros. El Colegio de España se había inaugurado bajo la II República, en 1935, con asistencia del embajador de España, Salvador de Madariaga, y del presidente de la República francesa, Albert Lebrun. En 1968 fue «ocupado» por estudiantes españoles en el marco de la Revolución de Mayo. Cuando se restableció el «orden», el Colegio se cerró y no se abrió sino en 1987, bajo el Gobierno socialista de Felipe González. Los reyes de España y el presidente Mitterrand presidieron esta reinauguración. Se dio la circunstancia de que en esa fecha el ministro de Educación de España (entidad de la que dependía el Colegio) era José María Maravall, hijo de José Antonio Maravall, que fue el primer director del Colegio tras la Guerra Civil. Hoy sigue abierto a estudiantes universitarios y de posgrado.